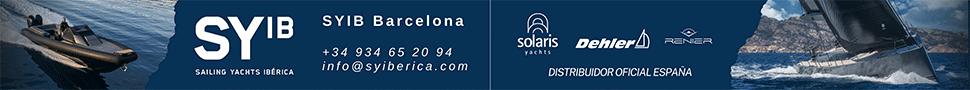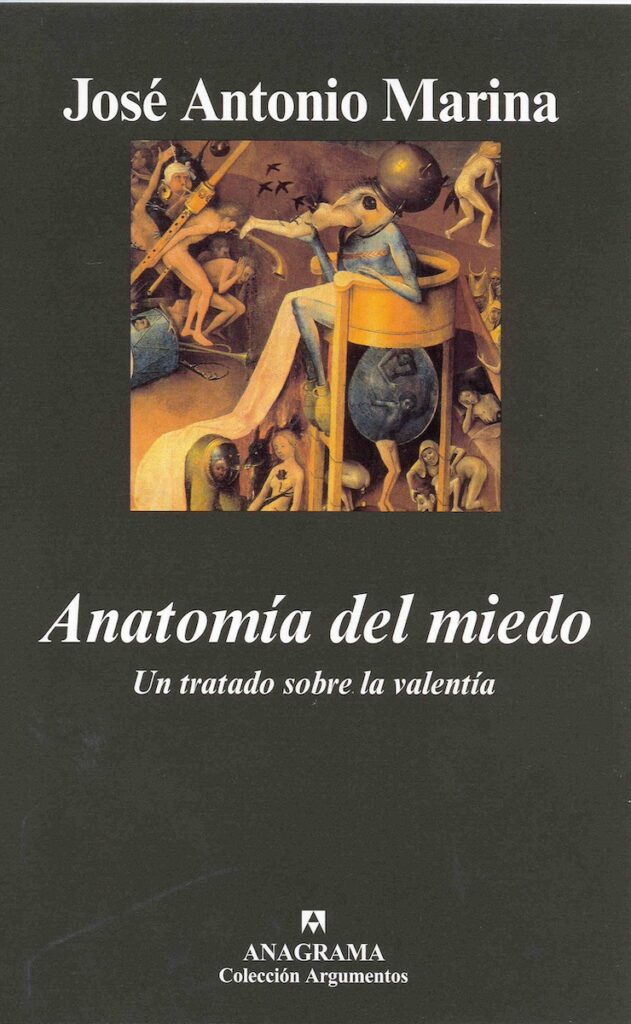Esta vez la escapada ha consistido en navegar hasta las Islas Columbretes, pasar una noche allí en una boya tras comunicárselo a los amables guardas del lugar y volver a vela hasta el Delta del Ebro.
Autor e ilustrador: Isidro Martí Férriz

El puerto de los Alfaques ofrece fondeaderos excelentes donde disfrutar de la tranquilidad de las aguas quietas del sur del río. La entrada es por un canal de boyas laterales bien señalizado. La bajada a tierra es obligatoria para disfrutar de las excelencias gastronómicas de la zona: arroces, pescado y marisco, además de los vinos. Carlos –que es un excelente cocinero, además de buen navegante– aprovecha para llenar la nevera y la bodega de caldos del lugar. Nadie le pregunta a bordo sobre los detalles de la compra: sabemos que la liturgia es fiarnos de su experiencia y disfrutar de su cocina en los días venideros. Carlos, como buen cocinero, sabe comprar, tratar a los pescaderos, aprovechar las sencillas neveras de los barcos con eficacia, gestionar el frío y, por fin, elaborar unos platos suculentos con las joyas de la gastronomía mediterránea.
El siguiente destino es El Fangar, un fondeadero totalmente cerrado a todos los vientos al norte del Delta, donde entramos sólo si el parte es excelente porque nuestra quilla pasa rozando los fondos cambiantes de arena. Manel es el encargado de la navegación, y durante la entrada no despega el ojo del programa Navionics de su teléfono mientras nos deslizamos a poca velocidad en el interior del paraíso.
El Fangar no engaña, no esperen ustedes las aguas cristalinas de las Baleares, el agua es turbia, digna de un delta, pero sabemos que es arena y no despreciamos el baño porque el calor aprieta. Después de una rápida ducha en la chupeta de popa, nos sentamos en la bañera y asistimos al espectáculo del atardecer donde cientos de aves marinas vuelven a sus nidos tras pasar un día de pesca.
El impresionante desfile justifica las aguas turbias, lo que unido al centelleo del faro que se enciende al ocaso, es un aliciente para que Carlos inicie otra de sus reflexiones:
Seguro que habéis pasado alguna vez miedo en el mar. Todos vosotros habéis navegado lo suficiente en largas travesías y sabéis lo que es el temor a que falle la jarcia en un violento temporal, o ver rompientes por la amura de sotavento con un viento de cuarenta nudos y mar arbolada. La sensación de debilidad en la boca del estómago, que va directa al cerebro, la acidez que sube por el esófago en una mezcla de mareo, frío y unas demoledoras ganas de dejar de luchar, abandonarse, zambullirse en la negra desesperación pero que no te puedes permitir porque la maniobra del rizo lo requiere, o porque el tripulante que está en proa arriando el foque se fía de ti y de tu pericia a la caña. Ya ni os hablo de lo que es cambiar un filtro de gasóleo entre arcada y arcada, sabiendo que no puedes parar porque es imprescindible que el motor funcione en breve.
Cuando somos jóvenes ni siquiera sabemos que es miedo, le vamos viendo la cara cuando nos hacemos mayores, a la vez que la vida nos propina reveses alejados del mar y sus costas. Por eso me compré el libro de José Antonio Marina donde analiza el miedo y la valentía y, para mi sorpresa, ya en las primeras páginas menciona el ejemplo del navegante solitario que explicaba el miedo que pasaba en sus travesías y las ganas que le llevaban a volver al mar en cuanto llegaba a tierra para volver a sentir la misma experiencia. Según el erudito Marina “El miedo es la ansiedad provocada por la anticipación de un peligro”. Es una definición perfecta, porque todo navegante sabe que se pasa más miedo ANTES de que suceda la crisis que DURANTE el temporal. El buen navegante es el que sabe por experiencia lo que va a ocurrir o lo que puede suceder, por eso le invade la inquietud.
Pero ese mismo navegante es el que actúa con prontitud, amarinando el barco, reduciendo trapo, enviando a parte de la tripulación a descansar para tener reservas. Transmite seguridad a sus compañeros, comparte el frío y los rociones en cubierta. Por eso la tripulación combate tan bien el miedo cuando tiene un buen patrón, alguien en quien confía y, por qué no decirlo, descargar toda la presión. De ahí que sea tan difícil encontrar buenos patrones, capaces de dominar el miedo, transmitir seguridad.
El arte de navegar también consiste a veces en ocultar las dudas, simular frialdad. No en vano los capitanes suelen disfrutar de espacios y camarotes con intimidad. Cuando no hay intimidad y todo son literas abiertas, la mesa de cartas es esa burbuja de soledad, donde el navegante medita mientras observa la carta o el parte meteorológico. Pero también está hablando consigo mismo, dándose ánimos internos sin tener las caras de sus compañeros mirándole de frente. Es un momento de descanso, de reflexión.
He tenido la suerte de navegar en barcos emblemáticos, sabéis que no creo en tonterías, pero os voy a confesar que alguna vez en esas mesas de cartas he sentido la presencia de anteriores capitanes y he compartido unos instantes de una mezcla especial de solidaridad y admiración. Han estado allí. Solucionaron los problemas. Se salieron airosos. Llevaron a la tripulación a buen puerto, en este mismo barco, sentándose en esta mesa de cartas. ¿Quizás estaba combatiendo mi propia sensación de soledad pensando en fantasmas?
Jose Antonio Marina da en la diana porque no habla de un navegante a secas y sus miedos. Habla de un navegante solitario. Claro, aquí hablamos de palabras mayores. Los solitarios son un grupo especial, los expertos en superar los límites más allá de lo imaginable. Particularmente solo he navegado en solitario por el Mediterráneo, pero puedo hacerme a la idea de lo que debe serestar en la más absoluta soledad en el Índico Sur con un temporal de popa. No me extraña que les cree adicción, si ya la ejerce sobre navegantes que lo han hecho en compañía. En solitario la experiencia debe ser altamente adictiva. Si pudiera hablar con mi admirado Marina, también le diría que los navegantes somos mentirosos. Que la mayoría hemos jurado alguna vez que nunca jamás repetiríamos la experiencia. Pero no se lo decimos a nadie. Y si lo explicamos en un momento de debilidad, luego es cuando nos mentimos a nosotros mismos y nos olvidamos de los malos ratos para volver a fascinarnos con los vuelos de los albatros y el rugir de las latitudes australes.
Carlos hace una pausa y se sirve otra copa del excelente vino blanco frío. Observa el centelleo del faro y comenta para sí mismo: ¡Valientes mentirosos…!
Sigue leyendo todas y cada uno de los escritos de Isidro Martí Férriz en Náutica y Yates Magazine: