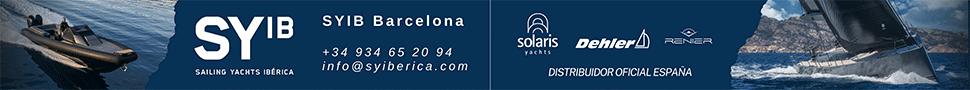Uno se embarca con unos conocimientos adquiridos para poder afrontar la navegación con garantías, para ser un buen tripulante, navegante o patrón. Cuando se desembarca después de muchos años, se da cuenta que la relación ha sido fructífera, biunívoca. Texto e ilustración de Isidro Martí.
El mar me ha enseñado que el tiempo es relativo, que los relojes funcionan de una manera diferente durante la navegación. La velocidad media de un barco de vela es de unos seis nudos, menos de doce kilómetros por hora. Eso si navegamos en línea recta, con vientos favorables. En caso de tener el viento de proa, la velocidad efectiva puede reducirse a menos de la mitad. Con buen tiempo. Pero ese reloj relativo vuelve a variar en caso de que haya mareas. No es tan extraño encontrarse con corrientes costeras de cuatro y cinco nudos. En ese caso, si el viento es de proa, la velocidad resultante puede ser negativa, o nula. Recuerdo una regata en la que el primer velero que fondeó se colocó primero de la flota ante el desconcierto de sus oponentes. Había calma chicha. En el Mediterráneo estamos mal acostumbrados, pero los navegantes de las zonas costeras de los océanos saben que sus relojes empiezan y acaban con la pleamar y la bajamar, con corrientes entrantes y vaciantes que facilitan la salida o impiden la llegada. Infinidad de puertos sólo disponen de calado cuando el Anuario de Mareas indica Pleamar. Los minutos durante la noche son muchísimo más largos que durante el día. Si la guardia nocturna es en un ambiente frío, los minutos doblan el tiempo. Si hace viento lo triplican, y si encima llueve o hay rociones, un minuto se puede convertir en diez o quince. A mí me ha pasado. Cinco minutos para el cambio de guardia en los Rugientes Cuarenta, durante la madrugada, podían hacerse eternos. Por el tambucho la luz tenue del interior iluminaba a la guardia entrante vistiéndose trabajosamente con una lentitud torturante. Los minutos no se acababan nunca. También las medidas cambian en el mar. Como me decía un avispado navegante oceánico argentino, en proa siempre soplan diez nudos de viento más que en popa.

La razón es inexplicable, científicos y oceanógrafos lo niegan en tierra, pero todo navegante que haya recorrido miles de millas sabe perfectamente que en la bañera el tiempo es más bonancible que a pie de palo, y que desde ahí hacia la proa viento y mar arrecian escandalosamente. No se puede demostrar porque en esa parte de la cubierta se necesitan dos manos: una para el barco y otra para ti mismo, lo cual te impide sostener un anemómetro que demuestre estos hechos. La escala Beaufort y la escala Douglas las idearon dos almirantes ingleses que, por supuesto, nunca abandonaron el castillo de popa de sus barcos. Desde ahí bajaban a tierra, a sus despachos del Almirantazgo sin pisar la proa, ¡jamás!, de la embarcación. Los verdaderos marinos sabemos que la altura de las olas se calcula en el bar, tras unos buenos tragos, y que puede ir variando, a lo largo de los años, porque los únicos parámetros para medirlas son el desvente que producían en las velas o la sombra dantesca que caía como un manto en el seno de la ola austral. También los barómetros se equivocan. Yo he visto un barógrafo salirse de la escala en el Índico Sur. ¿En qué demonios pensaba el fabricante cuando lo fabricó? ¡Bah!, exageraciones de marinos fantasiosos…
LISTAS Y MÁS LISTAS
En los barcos tenemos la manía de hacer listas, de medir las cosas, de marcar las drizas, los carros de escoteros, para trimar bien las velas. Ponemos cintas en las crucetas, para colocar la baluma correctamente. Los diseñadores facilitan curvas polares, de viento real y aparente, para saber la velocidad del barco, las velas idóneas. Pero a partir de los cuarenta nudos de viento todo buen patrón hace cualquier cosa menos mirar las listas o los libros de instrucciones. Aquel buen consejo de: ¿Cuándo hay que tomar el rizo? “Cuando te lo estás planteando ya lo tendrías que haber tomado”. Porque claro, depende del barco, de la dirección del viento, de la experiencia de la tripulación, de si es de día o de noche, de si la mayor es clásica o enrollable… listas, listas, hacemos listas para creer que lo controlamos, que lo dominamos, para ganar tiempo, pero tras muchos años la experiencia y la intuición barnizan al navegante de unos conocimientos que le dan brillo. En esto el mar Mediterráneo es una gran escuela. Porque a pesar de que los partes meteorológicos han ganado una eficacia fuera de toda duda, es un mar con cambios de humor imprevistos, roladas imposibles, chubascos violentos. La cercanía de la costa, Los Pirineos y Los Alpes, el Delta del Ebro, fabrican vientos huracanados que obligan a inmensos mercantes a cambiar su ruta y pegarse a tierra. Sí, en el pequeño y tontorrón Mediterráneo. Utilizamos sistemas de medición muy sofisticados: durante un violento Mestral, al cargar la furiosa racha, se me ocurrió abrir la boca para probar el sabor de la turbonada que me azotaba horizontalmente, dada su fuerza. Era salada. El viento levantaba el agua de mar en rociones dantescos. Si no la pruebo no lo creo. El tiempo es relativo, las distancias nunca son en línea recta, se sabe el momento en que se sale pero nunca cuando se llega.

¿CÓMO FUNCIONAMOS A BORDO?
Y para acabarlo de arreglar, el mar me ha enseñado que las personas cambian, que dan sorpresas. Que el aguerrido marino en tierra se viene abajo en un momento complicado, mientras que el tipo bajito y flacucho repta hacia proa para arriar ese foque que parecía imposible de apagarlo y bajarlo a cubierta. También he aprendido que uno mismo funciona de una manera con una tripulación que con otra. Que a veces se encaja y a veces no. Que una tripulación cambia radicalmente con un patrón u otro. Que un buen capitán es más tolerante y flexible que lo que cuentan en las novelas, en los relatos de aventura y, sobre todo, en el bar. Si el tiempo no es fiable, los barómetros y los partes tampoco, ¿qué es entonces lo fiable?: evidentemente, las personas, y los barcos. Hombres de hierro en barcos de madera. Pero no se equivoquen, hierro dúctil, flexible, madera en buen estado, bien cuidada y bien mantenida. Y por fin, un aparatito que se llama reloj, porque al final es necesario para el cambio de guardia, los cálculos astronómicos, para —lo más importante— saber a qué hora vamos a desayunar o comer. Y como Neptuno es sabio, nos permite cambiar de hora cada quince grados de longitud, o mejor, cuando queramos. Y Cronos nos da un regalo especial a los navegantes: si damos la vuelta al mundo navegando hacia el Este, repetimos un día.