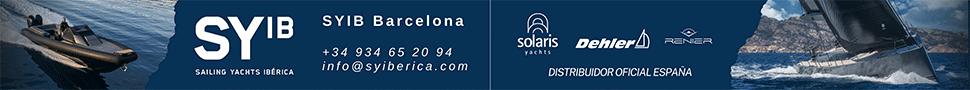El confinamiento parece haberle sentado bien a nuestro amigo Carlos Hacksaw. En el pequeño pueblo costero donde se ha refugiado a pasar estos meses de recogimiento luce un sol espléndido en la terraza del bar. Texto e ilustración de isidro Martí

Mis obligaciones profesionales me han permitido desplazarme hasta aquí y no desaprovecho la ocasión para compartir con él un rato de relajación y contemplación bajo el sol primaveral. El Mediterráneo luce brillante frente a nosotros. Carlos ha navegado poco últimamente y sus reflexiones se remontan a meditaciones filosóficas. Tras un sabroso sorbo de cerveza, todavía con algo de espuma en los labios, presto atención a sus pensamientos en voz alta…
Estamos diseñados para caminar treinta kilómetros diarios. Durante miles de años ésa era nuestra principal función. Hoy, la mayoría de los habitantes de lo que podríamos llamar mundo occidental, buena parte de Asia y cada vez más zonas urbanas de todo el mundo, se sienta delante de una mesa el mismo número de horas en las que tendría que estar desplazándose en búsqueda de alimento, o pastoreando o trabajando en los campos de cultivo. Esta es la razón por la que, durante el fin de semana, en las zonas urbanas, las carreteras y los caminos se llenan de paseantes. El mundo al revés. Durante el tiempo de ocio nos movemos todo lo que no hemos hecho durante la semana. La alacena ya está llena, gracias a las horas que hemos pasado sentados en el trabajo, pero nos movemos porque lo necesitamos para vivir, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Si alguien dudaba de esta necesidad imperiosa, sólo nos faltaba esta terrible pandemia para acabar de hacernos ver la importancia de ello. Además del drama de los fallecimientos y las enfermedades, gran parte de la humanidad se ha visto encerrada en sus casas urbanas, con el coste psicológico que esto supone.
Bien, la razón por la que necesitamos caminar ya la sabemos y hemos sufrido su falta.

¿Hay que navegar?
Pero… ¿Por qué navegamos? ¿Está hecho el cuerpo humano para permanecer en una embarcación durante semanas?
Resolver este interrogante me ha llevado a pensar que, según las teorías evolucionistas más serias, el hombre se yergue sobre sus piernas en la inmensidad de la sabana. El salto del homo sapiens ocurre cuando libera sus manos para caminar como un bípedo y las tiene así disponibles para fabricar entonces herramientas, a la vez que su cerebro se desarrolla a una velocidad superior a la de otros animales. Mientras tanto, tiene mayor visión del horizonte gracias a su posición erguida. Para orientarse, para vigilar posibles ataques de alimañas.
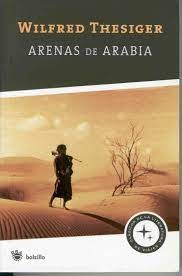
Mayor visión del horizonte… Si todo esto ocurre en África en zona semidesértica, es fácil pensar que esa misma inquietud y búsqueda más allá de la línea visual debió afectar al cerebro de forma similar al enfrentarse al mar por primera vez.
Ver el horizonte te permite observar la formación de nubes, el movimiento de los chubascos, el color del mar, la formación de olas, los primeros borreguillos que auguran una súbita subida de las rachas de viento. También te avisan de ataques terribles: mangas de agua, tornados, por no hablar de una vela enemiga en los tiempos no tan lejanos de un ataque enemigo o pirata. Un vigía en la cofa nos avisa del avistamiento de tierra. Domina el horizonte. Vigila. Nos protege de sorpresas. Tenemos tiempo para reaccionar. Para prepararnos, amarinar el barco, tomar rizos. Escapar del enemigo. Capear el temporal.
¿Qué hay tras el horizonte azul? ¿Qué navegante no ha sentido fascinación por el desierto? ¿Es casualidad que los árabes del pasado fueran unos excelentes marinos? ¿Por qué las narraciones de exploradores occidentales en los últimos reductos desérticos del siglo XX me recuerdan tanto a una navegación oceánica?: se ha de dosificar la comida, el agua, la orientación es imprescindible. Se vive en plena concordancia con la naturaleza. El compañerismo y la solidaridad del grupo son imprescindibles para que la travesía sea un éxito. Al final del libro autobiográfico, un explorador de los desiertos árabes expresa algo interesantísimo: después de diversas travesías por zonas inhóspitas, nunca transitadas antes por occidentales, cuando ya se ha habituado a sobrevivir en el mismo, llega a la conclusión que al adentrase de nuevo en él, lo vive como un refugio, un lugar donde se siente cómodo, rodeado de unos compañeros fiables y eficaces. Muchos marinos podrían decir lo mismo de su barco y del mar. Lo que primero es inhóspito pasa a convertirse en el hábitat ideal del marino. Pero no todo son buenos momentos.
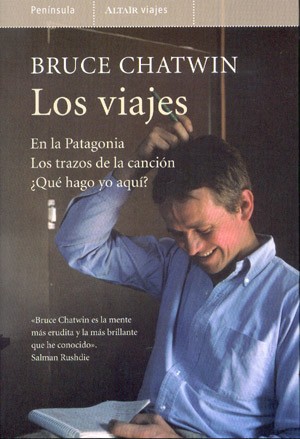

Durante los peores temporales que he vivido en los océanos, una sensación que impresiona por encima del ulular del viento en la jarcia, o el bronco ronquido de la rompiente al desmoronarse sobre su propia ola es la de perder de vista el horizonte debido a la altura descomunal de las olas. Cuando se está en el seno de una de esas ondas enormes no se ve más allá que unos cientos de metros por proa. Además, el cielo está cubierto de nubes, no se ven el sol, la luna o las estrellas. No se pueden hacer observaciones astronómicas. Y eso no gusta al más templado de los marinos, ni siquiera ahora que disponemos de satélites.
No ver el horizonte.
Por otro lado, cuando se establece la calma el horizonte cobra toda su magnitud. La línea rodea todo el barco y demuestra que la tierra es redonda, permitiendo observar el mar y el cielo, así como todos los astros en su magnitud en la bóveda celeste. El horizonte es la línea imaginaria circular que cierra la cúpula del cielo. Observarlo nos llena de tranquilidad.
El barco es nuestra casa, nuestro refugio. Nosotros utilizamos indistintamente los dos géneros. Diremos entonces el barco, el buque, el velero, el bajel. El femenino aparece en la embarcación, la canoa, la nave, la lancha, la goleta, la barca. Los ingleses distinguen en su idioma entre las personas y los objetos. No sé demasiado inglés, pero me parece que al único objeto que le dan tratamiento de persona, es decir, no le denominan “it”, es al barco. Y, por cierto, para ellos es siempre femenino. No es “he”, es “she”. A los británicos les podemos criticar muchas cosas, pero de barcos y del mar saben un poquito.
P.D. Arabian Sands (Arenas de Arabia) de Wilfred Thesiger y Los viajes de Bruce Chatwin: dos buenas lecturas para los tiempos que corren. Cuídense mucho. Y naveguen.